A la mañana siguiente los tres amigos decidieron poner rumbo a la puesta de sol, en la misma dirección que la tenebrosa procesión de almas había tomado la noche anterior. Freba avanzaba en cabeza, a lomos de Gas’phar y parecía conocer exactamente el camino a seguir.
—Tardaremos al menos cuatro días en alcanzar la orilla del río y aun así, todavía tendremos que encontrar la forma de cruzarlo, pues el embarcadero se encuentra al otro lado.
—No me entusiasma la idea de subirme a un barco de nuevo —contestó Elba, recordando la última vez que sus pies descalzos se hundieron en la arena a la orilla del mar.
—Tranquila, joven Elba. No hay peligro a bordo de la barcaza. La Barquera lleva ya mucho tiempo realizando el mismo trayecto una y otra vez. Con ella estaremos completamente a salvo.
—¿Cómo se supone que va a ayudarnos?, ¿a dónde quieres llegar?
—Ni siquiera estoy segura de tener que embarcarnos, tan solo sus consejos podrían sernos de gran utilidad. Trátala con respeto y ella te guiará.
—Está bien. Lo haré —contestó Elba— ¿Tú la conoces?
—Por supuesto. Y tú también aunque no puedas recordarlo. Su nombre es Navia.
—¿Navia?, ¿y dices que la conozco?
(Clin, clin…)
Gas’phar emitió un tintineo a modo de respuesta.
—¡Claro que sí Gas’phar!, todos los seres mágicos la conocemos.
“Tranquila, joven Elba. No hay peligro a bordo de la barcaza. La Barquera lleva ya mucho tiempo realizando el mismo trayecto una y otra vez. Con ella estaremos completamente a salvo”
Caminaron y conversaron todo el día. Aprovecharon para saciar su sed y su hambre a la vera de un pequeño arroyo y buscaron un sitio cómodo donde pasar la noche. Decidieron guarecerse bajo la cavidad de una roca desde la que pudieron observar un espléndido atardecer anaranjado que supuso un regalo para la vista y un consuelo para sus espíritus.
—Cuéntame más de Ella. Quiero saber cualquier cosa que pueda ser útil —sugirió Elba.
Freba aprovechó la atención que Elba le brindaba para hacer lo que más le gustaba: hablar y hablar sin interrupción. Pero esta vez adoptó la actitud de un verdadero Texedor de Lleendes, y cruzando las piernas sobre un helecho que se balanceaba dulcemente con la brisa vespertina comenzó su relato:
“Cuando el mundo era blando y las pisadas de los dioses dejaban lagos a su paso, Navia aún era joven. En aquel tiempo, al comienzo de La Era de las Ideas, en el lugar del firmamento donde moran sus Hermanos, el devenir de las voluntades divinas se debatía en una guerra fratricida entre dos versiones de una misma realidad, dos formas de concebir la existencia claramente enfrentadas y al mismo tiempo complementarias y necesarias entre sí. La Batalla Celestial entre los Dioses Mayores se remonta al inicio mismo del Tiempo. La pugna entre ambos bandos, dio como resultado la mortalidad de las Almas. Fue entonces cuando los astros comenzaron a chocar entre sí y las estrellas comenzaron a disolverse en el cosmos.
Navia ya vigilaba la Creación desde las alturas mucho antes de que Hiem y Stía caminasen juntos para hacer rodar al mundo, y pudo descender a la Tierra antes incluso de que estos traspasaran los cielos*.
Siempre observó la Creación de espaldas a la oscuridad del vacío infinito. Permaneció atenta y expectante, viendo como la Obra de Deva, crecía y daba inicio a la vida; una exuberante y preciosa vida, llena de color y de armonía, vibrante y caótica a la vez. Fugaz y eterna…
Navia se esmeraba en aprender del tránsito, en entender la correcta transformación de las cosas, pues tal era su cometido. Trataba de hallar la causa por la que un niño llega a hacerse anciano; ayudaba a las semillas a convertirse en flores tratando de comprender cómo el único ingrediente, que era el Tiempo, lograba moldear la realidad. Y se maravillaba por la vibración y la armonía que acompañaban a la inevitable transformación de la vida en cualquiera de sus formas. Pero tras La Gran Guerra Celestial todo ser vivo acababa irremediablemente por deteriorarse y por sucumbir al olvido tras su paso por el mundo. La tristeza de ver cómo los seres mortales eran obligados a abandonar la existencia, la atenazaba y le causaba un gran dolor. No podía dejar de sentirse culpable de aquella injusticia y, en cierto modo, cómplice de los actos de sus semejantes.
Y sucedió, que al igual que los lobos en el bosque depredan y mantienen el equilibrio de la vida, también surgieron de las sombras horribles entidades oscuras, que, acechando a las inocentes almas errantes, cometían atrocidades y las devoraban sin permitirles dejar su huella en La Gran Memoria.
Navia trató de hacer entrar en razón a su hermana Deva, pues consideraba tan peligrosa la creación descontrolada como la propia destrucción.
Navia ya vigilaba la Creación desde las alturas mucho antes de que Hiem y Stía caminasen juntos para hacer rodar al mundo, y pudo descender a la Tierra antes incluso de que estos traspasaran los cielos.
—Es nuestro deber hacer lo que esté en nuestra mano para evitar cualquier sufrimiento a quienes abandonan la existencia. No podemos desentendernos de sus almas una vez han dejado la vida —le dijo a Deva en una ocasión.
—No somos nosotros, Los Vigilantes, quienes procuramos tal dolor —respondió Deva con gran pesar —. Sabes bien que una vez la consciencia abandona el cuerpo, su destino deja de estar en mi mano, y cuando trato de acercarme a sus almas errantes, su imagen se diluye ante mí como agua escurriéndose entre mis dedos.
—Como quiera que sea, el tiempo siempre se bifurca y lo hace infinitas veces, hasta que a uno le toca decidir…
—El Verdadero Enemigo acecha desde la oscuridad y envía sus hordas de demonios al mundo para evitar que cualquier recuerdo se impregne en La Gran Memoria —atajó Deva —. Si de verdad quieres desequilibrar la balanza, trata de derrotarlo al igual que hacen Aramo, Eo y sus ejércitos. Aunque nada garantiza la pervivencia, ni en el mundo de los mortales ni más allá del Umbral, donde esta barbarie sin sentido se lleva librando desde La Gran Luz.
—Yo acompañaré sus almas y las protegeré siempre que pueda —respondió Navia con decisión.
Y así fue cómo Navia le pidió al busgosu Mirthal, Señor del Bosque del Oeste, que le construyera una embarcación a orillas del río que se adentra en el éter. Pretendía cruzar más allá de la Mar Cuayá y navegar entre la niebla que conecta las orillas entre los vivos y los muertos.
El Señor de los Bosques no solo le regaló una barca, sino que, juzgando la gracia de su intención, le construyó un precioso embarcadero con la madera de cien robles viejos, que muy pronto la hiedra quiso adornar con sus ribetes.
Cuando Navia observó la belleza de tal creación, lanzó un suspiro melancólico que resonó para siempre en el tiempo, señalando el embarcadero con la impronta de aquel sentimiento, como un faro para las almas perdidas.
Y esperó.
Poco a poco, tímidamente, las almas de los mortales se fueron acercando a la luz auxiliadora de Navia, y ella en su infinita compasión, los trasladaba a bordo de la barcaza y remaba tratando de hacerlos llegar al lugar donde depositarían sus recuerdos en La Gran Memoria, justo antes de cruzar El Umbral.
—Así salvaré su recuerdo. Así nunca desaparecerán para siempre —se dijo así misma.
Así fue cómo los Hijos de los Primeros Hombres comenzaron a introducir una moneda en la boca de sus difuntos, como pago a La Barquera por el enorme alivio que su compañía suponía para sus seres queridos.
En ocasiones, durante la travesía, podía verse cómo los demonios oscuros acechaban desde la orilla. Pero la luz que irradiaba el espíritu de Navia los ahuyentaba, sin que nada pudieran hacer para cobrarse sus víctimas. Y así fue cómo los Hijos de los Primeros Hombres comenzaron a introducir una moneda en la boca de sus difuntos, como pago a La Barquera por el enorme alivio que su compañía suponía para sus seres queridos, y que gracias a ella trascendían en pos del Umbral hacia la paz eterna.
Y mientras los demás Dioses enfrentaban sus voluntades entre sí en un continuo bucle de creación y destrucción, Navia dedicó sus esfuerzos a socorrer las almas desamparadas que deambulaban por el mundo sin saber a dónde ir, y les brindó así su protección, acompañándolas al Umbral del Todo que les corresponde atravesar tras la vida… Donde reina la paz… Más allá del Vacío Oscuro…
Desde aquel momento hasta hoy sus cabellos se han vuelto grises…”
El largo relato de Freba y el cansancio del viaje pronto adormecieron a Elba que cayó en un profundo sueño reparador al tiempo que Gas’phar se acomodaba en su regazo.
Freba continuó hablando y hablando cada vez en un tono más suave hasta cerciorarse de que sus amigos dormían plácidamente, y decidió hacer lo mismo tras soltar un largo y sonoro bostezo.
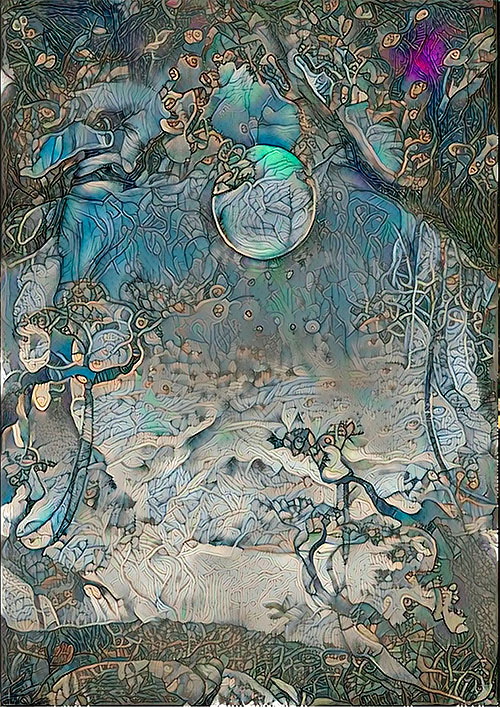
Se despertaron con la primera luz del alba y emprendieron de nuevo la marcha.
Un caluroso sol decidió iluminarlos y acompañarlos hasta el mediodía, y cuando hubieron pasado a través de una hermosa vega, alcanzaron una frondosa capa de helechos que cubría el suelo del sotobosque y a través de la cual discurría un sendero que se adentraba en el valle.
Cuando la altura de los helechos sobrepasó la cabeza de Elba avanzaron siguiendo ciegamente el sendero sin llegar a intuir la dirección que llevaban más que por la posición del sol.
Y en ese lugar tupido de vegetación, cuando más vulnerables se sentían, algo llamó la atención de Gas’phar entre la espesura.
Se detuvieron en seco y en silencio. Elba se agachó y escuchó atentamente. Pudo oír el movimiento de la maleza. Algo grande se movía entre las zarzas a pocos pasos de Elba.
Y de pronto lo vio.
Un hombre semidesnudo, de largos cabellos, irrumpió en el camino de un salto. Estaba herido, su cuerpo cubierto de sangre, tenía varias flechas clavadas en la espalda y en un costado. Más bien parecía andar a trompicones, tropezando, aturdido y sin rumbo. Pero lo que más llamó la atención de Elba fue su mirada. Parecía perder sus ojos en lo profundo de su rostro, como si se tratara de un ser salvaje. Cuando el extraño hombre reparó en la joven soltó un gruñido gutural propio de un oso y cayó rendido de rodillas ante Elba. La muchacha intuyó que su inminente desmayo se debería a la evidente pérdida de sangre y a las heridas que mostraba por todo el cuerpo.
Casi inconsciente, aquel hombre continuaba emitiendo quejumbrosos gruñidos y trataba de defenderse dando zarpazos al aire sin ningún éxito. Continuó gruñendo y moviendo débilmente sus brazos hasta que Elba se arrodilló a su lado y cogió su mano.
(Continuará…)
*Cuando Hiem y Stía alcanzaron los cielos, al comienzo de la Era de las Ideas, dejaron el invierno y el verano como legado para los Primeros Hombres en agradecimiento por su lealtad en la Pugna contra el Vacío Oscuro.




